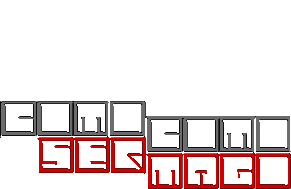El fin del saber estriba en la capacidad de dominio del hombre sobre la naturaleza. Saber es poder.
Francis Bacon
 |
| El río Nilo Azul a su paso por Etiopía y Sudán Fuente: Wikimedia Commons |
Eugene G. d'Aquili, junto con Andrew B. Newberg, refieren en The mystical mind: probing the biology of religious experience la anécdota de un bosquimano del desierto de Kalahari que, tras ser picado por un mosquito, acude a un médico para que le provea del correspondiente medicamento para prevenir la malaria. Justo después, confiesa al doctor, irá a ver al hechicero de la tribu lo que despierta una curiosidad que el bosquimano satisface con esta escueta frase: acudo a usted porque he sido picado por un mosquito y voy al hechicero para saber el motivo de ello. El motivo por el cual el mosquito picó a ese individuo concreto en ese preciso instante de su existencia es uno de esos fenómenos que al final del artículo previo tildaba de metafísico y como tal su razón no puede ser dada más que por una teoría mítica. En aquel artículo se trató de cómo, gracias a la medición del Nilo, era posible prevenir los daños causados por su crecida. Hasta entonces la teoría científica sólo había logrado responder al cuándo siendo monopolio de lo mítico el por qué que, si recuerdan, se explicaba recurriendo a teorías tales como: (i) la llegada de Hapi o (ii) las lágrimas que Isis derramaba en honor a su difunto marido Osiris. Si nos remontamos en torno al 484-425 a.C., época en que vivió Herodoto, podemos comprobar que algunos griegos, queriendo señalarse por su ciencia, discurrieron tres explicaciones diferentes acerca de este río (Los nueve libros de la historia; libro segundo, Euterpe: la conquista de Egipto por Cambises II): (iii) la primera de ellas achaca el crecer del Nilo a los vientos etesias; (iv) proponiendo al mismo Océano como fuente del Nilo se comprende lo imposible de que éste desagüe; (v) finalmente la que atribuye el nacimiento del Nilo a la nieve derretida. El propio Herodoto da muestra de escepticismo reprobando la primera de tales teorías por cuanto debería suceder esto mismo al resto de ríos que corren opuestos a los etesias, menos crédito aún merece la segunda que ni tan siquiera se molesta en rebatir y rechaza la última alegando: ¿cómo, pues, podría nacer de la nieve si corre de lugares muy calientes a lugares más fríos?. Este empeño crítico, propio de la ciencia, sólo es posible en razón de que descansa sobre un suelo de teorías, del mismo modo que la teoría defendida en estas líneas sólo podrá ser criticada al contraponerla con otras teorías; así, para que la ciencia pueda desechar teorías, para que opere un mecanismo de selección, antes ha tenido que desembarazarse del útero en el que se gestó: el pensamiento mítico. De ahí que las teorías (i) y (ii) se asuman acríticamente: la primera causa propuesta como explicación de algo que requería explicación, como explicación del conflicto vital, valía como verdad para el hombre ateórico. El conflicto se revela al crear un corpus mitológico (narratividad), al hacerse inevitable el enfrentamiento teorético, al hacerse patente lo contradictorio de la suma de ambas teorías. La única forma de medir teorías es en relación a otras (de ahí la necesidad de denunciar el ateorismo), en el caso de las teorías míticas la elección atiende a motivaciones de índole política (autorreferencial y más subjetiva que objetiva); la ciencia, por su singular condición, proporciona los mecanismos específicos para desestimar cada teoría concreta (falsabilidad) y esto pasa por definir el contexto en el que la teoría fallaría de tal suerte que no se cumpla lo por ella pre-dicho (referencial y más objetiva que subjetiva). Así actuó Herodoto forzando a la construcción de una nueva teoría más plausible: algo más de un milenio después del episodio del atonismo relatado en el artículo anterior Ptolomeo II Filadelfo (cuyo reinado se cifra de 285 a 246 a. C.), tal como registra Agatárquidas de Cnido, ordenó remontar el curso del Nilo Azul atestiguando que (vi) las inundaciones se debían al monzón estival que regaban el Lago Tana, fuente del citado afluente. Evidentemente el motivo por el cual se desborda el Nilo dista mucho de ser un fenómeno metafísico, mas lo cierto es que con ello se pone de relieve un aspecto crucial de la ciencia: las teorías científicas sitúan la vida de Eva mitocondrial (el primer humano moderno) hace alrededor de 200.000 años, la vida misma entre 4.400 y 2.700 millones de años atrás y el origen del universo hace entre 13.500 y 15.000 millones de años, pero a día de hoy ninguna de ellas logra dar una respuesta unánime al por qué de la existencia del homo sapiens, de la vida o de por qué hay algo pudiendo no haber nada. En cambio, las religiones proveen de respuestas para tales eventualidades adelantándose a la ciencia puesto que posibilitan un sinfín de dudas a las que ésta no tiene acceso, dudas que la teoría científica aún no había podido siquiera plantearse en el siglo III a. C. Están solando el suelo con las baldosas sobre las que andará la ciencia. Podrá tildarse a tales preguntas de ser demasiado metafísicas, pero lo cierto es que aún a día de hoy tampoco existe ninguna teoría científica aceptada por unanimidad que responda con exactitud a la pregunta ¿dónde nace el Nilo? Algunos, como John Hanning Speke, señalan al Lago Victoria, otros, y entre ellos Burkhart Waldecker, al río Kagera e incluso Claudio Ptolomeo especuló con que sus aguas nacieran de los glaciares del Ruwenzori.
 |
| Arbor porphyriana de las ciencias Obra de Ramon Lull |
Sorprenderá que la predictividad no conste entre los atributos de la ciencia lo cual merece abrir una acotación. La predictividad no es esencial a la ciencia, y de hecho la ciencia lo hereda del pensar mítico al que está íntimamente ligado en la forma de adivinación que podemos dividir, grosso modo, en presagios y hechizos. La popularidad de los presagios es lo que permitió la existencia de oráculos y sus correspondientes pitonisas alcanzando algunos, como el de Delfos, el estatuto de foco de peregrinación, pero también de augures y muchos otros nombres hasta llegar a las actuales tarotistas. Y desde la biblioteca del rey Asurbanípal, en Nínive, no ha habido ninguna que no reservara parte de su espacio para albergar esas curiosas tablillas, papiros, papeles donde se recogían los presagios. Cada entrada de estas colecciones tenía la forma de una prótasis seguida de una apódosis, de modo análogo a la hipótesis científica: si se produce una variación en la velocidad de la luz solar entonces existe viento del éter. También los hechizos han sobrevivido hasta nuestros días, sea el caso de las oraciones en los rezos cristianos, diferenciándose de los presagios en que es una adivinación activa dado que se trata de una plegaria, generalmente acompañada de sacrificios (no necesariamente de sangre), con el propósito de satisfacer un deseo, o reducido a su forma estructural básica: si yo realizo tal acción seré recompensando con la consecución del suceso deseado, que es análogo a: si yo aumento la frecuencia de onda de la radiación electromagnética a la que está sometido un cuerpo negro conforme a ello se producirá un crecimiento exponencial de la energía por éste emitida tendiendo, según la Ley de Rayleigh-Jeans, al infinito. Por consiguiente, ambas teorías pronostican, lo que las distingue son la consideración de indicio. Mas, es la propia teoría la que otorga el estatuto de indicio, es ella la que determina cuál de entre toda la pluralidad de fenómenos debe ser tomado como indicio. A tal efecto la teoría ejerce una función valorativa, pues en el acto de designar jerarquiza dotando de una mayor relevancia a unos fenómenos con respecto a otros, pero esa jerarquización es análoga a la que el propio cuerpo presta a los objetos que pueblan el entorno en virtud de lo “llamativo” o lo “atractivos” para la atención del sujeto: es una jerarquización necesaria resultado de la finitud del ser humano. La teoría, heredera de tal finitud (como producto humano que es), idealiza; es decir: dota a un fenómeno particular de la capacidad de designar resumidamente a la realidad compleja en la que está inscrito. El empeño por retratar la realidad pasa por simplificar la complejidad inherente a ésta, simplificar como la partición del todo, pero esta división ha de realizarse separando las partes por su precisa juntura a fin de que sean comprensibles para el intelecto. De ahí que el problema sea espacial y que, por consiguiente, se juegue en la brevedad (no cabe epítome de la ciencia actual). Así, la idea “gravedad”, abstrae la parte por el todo; al ser imposible tener la idea del todo la estrategia básica para mentarlo es proceder bien por metonimia bien por metáfora (se asocia lo nuevo con lo conocido, siendo lo primero de lo que tiene noticia el hombre ese saberse ser lo que se es). La realidad aún sigue siendo nueva, aún no ha sido pensada, es un territorio ignoto cuya existencia se deduce al trazar las fronteras que lo acotan, en el mapa sólo hay huecos en blanco garantía de su calidad de inexplorado. A partir de su contorno se representa su contenido, como hace la ciencia, o bien a partir de lo ya conocido, de lo forínseco, se dice que esto es como aquello, tal y como hace toda doctrina mítico-religiosa. El mito, como todo lo que está en el origen, es una representación interna generada por un estímulo externo. La palabra “Hapi” no es el mismo significante ahora que hace tres milenios, hoy apunta hacia un dios del Antiguo Egipto, pero antaño servía para aludir a todo aquello que connotamos cuando hablamos de la riqueza de la vida, lo que para ellos connotaba el Nilo. Lo mítico ha desmigado la realidad y al igual que la ciencia avanza aspirando a proporcionar un retrato fidedigno ordenándose religión en el intento, pues también abarca trozos cada vez más grandes con la esperanza de hacer de Dios una metáfora del todo, porque ese mito ya no es el resultado de la experiencia sentida, sino de las experiencias inteligidas; la religión no es el producto del hombre ateórico, sino del hombre curtido en teorías. Y en ese afán omnicomprensivo se diluye todo hecho futurible, el futuro no se expresa en una oración condicional porque ya no hay nada que adivinar, de ahí que adquiera la forma de la profecía: ocurrirá X. Esto sólo es posible en tanto la religión no asume la realidad como un ente partitivo. Ésta es la creencia que sostiene la pirámide epistemológica medieval, todas las teorías míticas han sido subsumidas en un sistema coronado por Dios, principio del que emana todo conocimiento, así el pensamiento medieval deduce de lo generalísimo, se desciende de la copa del árbol hasta llegar a las raíces: la botánica, la astronomía, la alquimia etc. no son más que asiento de Dios. La razón sólo es válida en provecho de la fe, la fe que sólo puede poseer aquel que se cree en posesión de la idea del todo. He ahí el Dogma por antonomasia, cuya fractura podemos documentar desde Averroes (doble pensar) hasta Descartes-Bacon pasando por Ockham (navaja de Ockham), cuando los hombres, codiciosos de nuevas historias, abandonan el libro sagrado para entregarse con si cabe mayor devoción al libro de la naturaleza, aquel que está escrito en caracteres geométricos. Es el paso del Órganon aristotélico al Novum organum (1620) baconiano.
 |
| Modelo heliocéntrico en el manuscrito de Copérnico Fuente: Wikimedia Commons |
El celebérrimo giro copernicano contenido en las páginas del De revolutionibus orbium coelestium (póstumo, 1543), aquella sacrílega colección de letras que gozaría del honor de figurar en el Index librorum prohibitorum et expurgatorum hasta 1835, serviría al papado en su lucha contra el protestantismo. Mientras Lutero y Calvino condenaban con fervor la obra dedicada a Paulo III (Alessandro Farnese) el nuevo modelo sirvió para que, en voz de Cristóbal Clavio, Copérnico (1473-1543) pasara a la historia como el primer hombre en conocer la duración exacta del año. Gracias a tal conocimiento el calendario juliano, aquel mismo calendario de Canopo que exportara Julio Cesar, fue reformando en 1582 pasando a conocerse como calendario gregoriano en honor a Gregorio XIII. Con la reforma se corregía el error de exceso de 0.0078 días que se acumulaba anualmente proporcionando así una mayor exactitud en la celebración de los rituales, algo nada desdeñable. Justo en aquel preciso momento llovían sobre Europa las historias de los exploradores que recorrían la faz de la Tierra, justo entonces los primeros pies europeos remontarían el Nilo Azul hasta el Lago Tana mientras los misioneros se esforzaban por evangelizar a los indígenas americanos. La bautizada como literatura del descubrimiento y conquista de América, narraciones como las del Diario de Colón, las Epístolas de Cortés o Naufragios de Cabeza de Vaca así como las crónicas de indias de autores como Fernández de Oviedo, Bartolomé de las Casas, Díaz del Castillo, Cieza de León o Gómez Suárez de Figueroa fueron el revulsivo que mantendría vivo el fuego anticlerical del erasmismo. Aquellas historias harían convulsionar Europa, siendo la inspiración con la que muchos intelectuales recelaran o en un alarde de valentía sin precedentes negaran abiertamente la validez del dogma católico. A la par que era formulada la invariancia galileana (1632), Descartes consolidaba la noción de sujeto con su ego cogito (1637), Velázquez elevaba al paroxismo la perspectiva en Las Meninas (1656) y Bach alcanzaba la perfección del stylus phantasticus con su BWV 565 (1703) se extendía por Europa el más vigoroso de los relativismos culturales, germen del Siglo de las Luces. No es casual que fuera entonces cuando la ciencia se institucionalizara: en 1660 se funda en Londres la Royal Society, seis años después vería la luz la Académie Royale des Sciences fundada por Louis XIV mientras que la Akademie der Wissenschaften, en Berlín, tendría que esperar hasta el 1700. Para que una actividad se institucionalice debe ser demandado por la sociedad como resultado del valor que concede a tal actividad, tal valor se transforma en responsabilidad conforme la sociedad delega en los miembros de tal sociedad el reconocimiento de la profesión, confiriéndoles autoridad sobre tal ámbito de la actividad humana: deciden lo que se considera “problema fundamental” y establecen una regulación de la conducta. No obstante, es del todo imposible fechar el proceso de institucionalización del pensamiento mítico-religioso (los sacerdotes del Antiguo Egipto pueden considerarse un hito en la institucionalización tanto de la religión como de la ciencia), acontecimiento in illo tempore cuya pervivencia, aún hoy, atestigua el poder que tales teorías han ejercido a lo largo de la Historia, indiscutiblemente superior al de la ciencia (de momento).
 |
| Obra de Henri Testelin (1675) que muestra a Colbert presentando a los miembros de la Académie Royale des Sciences a Louis XIV |
 |
| Jardines de Versalles Grabado del siglo XIX |
 |
| Vuelo de los hermanos Montgolfier Grabado de época |
La tocadora de salterio en movimiento
 |
| Máquina de Marly Grabado de época |
 |
| Reloj astronómico de Passemant Fuente: Wikimedia Commons |
Versalles ejemplifica el sentir de una época en el que la ciencia adquiere protagonismo en detrimento de la religión (Ilustración). La ciencia se ha hecho valedera del trono gracias a la inestimable ayuda de la técnica, pero de una técnica con nombre propio. Técnica no es otra cosa que la aplicación del conocimiento dado por la teoría a fin de satisfacer una necesidad o un deseo material, es decir: bien como adaptación del sujeto al medio (necesidad de vivir), bien como adaptación del medio al sujeto (buen vivir). La ciencia se ha hecho valedera del trono gracias a la inestimable ayuda de la técnica del buen vivir. Técnica que es producción de lo que no estaba ahí en la naturaleza, razón por la que se liga a lo artificial, artificialidad que es heredada del artificio con que actúa la nueva ciencia. Atendiendo al significado etimológico de teoría, observar, el científico no es más que un mero espectador. Para el escolástico la nueva ciencia no atiende a la realidad dado que la modifica, la deforma a su antojo o la crea: la teoría aristotélica del movimiento es rechazada por Galileo atendiendo a “condiciones ideales”, es decir: a su interior y no a su exterior. Bien sea mediante experimentos mentales o materiales el científico actúa sobre la realidad afianzando su férrea voluntad, dotando de un nuevo control al hombre capaz de hacer expresable su voluntad sobre la naturaleza. Aquella ciencia que comenzó siendo ciencia de la repetición es hoy ciencia de la repetición reproducible, de la repetición que es posible repetir bajo las condiciones expresadas en la teoría. Tal proceso se hace patente en el tránsito de la herramienta a la máquina, de la herramienta a la herramienta que hace herramientas, del artesano al ingeniero, en definitiva: de la Revolución Industrial a la que indiscutiblemente conducía tal ciencia. Como resultado de tal esfuerzo surge la tecnología como estudio de la técnica, como ciencia de la técnica; de ahí la constante realimentación entre ciencia y tecnología. Porque ese ocaso de la religión como garante de verdad es la decadencia del concepto de “verdad absoluta”. Porque esa ciencia que tanto prodigan aspira humildemente a la “verdad técnica”. Y esa humildad la técnica es una prueba del éxito de la verdad de la ciencia, humildad porque tal éxito es siempre provisional, implica progreso, perfeccionamiento; de ahí la necesidad de la tecnología para refinar la técnica y de la ciencia para proveérsela. Esa humildad que tan dulces frutos ha proporcionado a la humanidad es el reconocimiento de que todo nuestro conocimiento empírico es incompleto y abierto a revisión (la ciencia es falsable, nunca verificable). En cambio, la religión ha sido dada en su estado de perfección (completud), no cabe duda alguna porque no acepta graduación alguna. Por eso la religión, orgullosa, propugna la verdad de la autoridad, mientras la ciencia denuncia toda autoridad atacando todos los nombres que la mimaron siendo niña.
 |
| Obra de Nicolas Monsiau (1817) que muestra a Louis XVI dando isntrucciones a Jean-François de La Pérouse |